Es investigador en medios y coordinador académico de periodismo y contenidos digitales en la Universidad ORT de Uruguay. Entre otros libros publicó Huffington Post vs. New York Times ¿Qué ciberperiodismo?, y está indignado con el uso que el propio periodismo le da a las expresiones que señalan a los supuestos males de este tiempo: la “posverdad” y las “fake news”. Charlamos con él en nuestro podcast, #TMTradio.
-Yo estoy bastante decepcionado con las formas en que reaccionó el periodismo ante a esto porque desde mi punto de vista la comunicación debió haber impedido que estas denominaciones se generalizaran, tanto la de la “posverdad” como la de “fake news”. Empezando por la posverdad, porque el estatuto de la construcción de la verdad social es el buque insignia del periodismo, está legitimado justamente para esa construcción y de ningún modo ha sido afectado, de manera que se siguen haciendo las mismas cosas para construir esa verdad social que desde luego se hace en convergencia y en armonía, y con el conjunto de los medios y en interacción con ellos. O sea ese estatuto no ha sido afectado.
https://soundcloud.com/tmtcomunica/periodismo-argentino-2018-daniel-mazzone
El tema de las fake news es justamente que afecta el género que es clave, y si de alguna manera se identifica al periodismo con el género noticias, sabemos que no puede haber una noticia falsa porque el proceso (el canal) que lleva a ella, es un periodista, un editor o un director y hay una serie de decisiones para editar una noticia, construir una noticia y de ningún modo ha sido afectado ese estatuto. Se aceptó mansamente, dócilmente, que se tirara la pelota al campo del periodismo y el periodismo no hizo nada con eso. Al contrario, lo legitimó, porque hasta en los títulos de los diarios aparecía el hashtag o la expresión fake news. Entonces, me parece que hemos cumplido un rol bastante triste en ese sentido y por eso muchos periodistas se tuvieron que poner esa mochila al hombro y han salido a ver qué pueden hacer para impedir que esa situación se propague, cuando no es un problema del periodismo sino que es otro tipo de problema.
«Para decirlo de un modo rápido y fácil, mi hipótesis es que lo que se ha producido es el pasaje de un ecosistema basado en medios y en cabeceras mediáticas a otro ecosistema basado en plataformas»
¿Qué es lo que ha ocurrido para que se de esta situación llamada de la “posverdad” y “fake news”? -siempre lo pongo entre comillas, porque para mí son denominaciones falsas-. Lo que ocurrió es un cambio de paradigma fenomenal, que se debe a procesos muy profundos que ocurrieron en la base de nuestro ecosistema. Para decirlo de un modo rápido y fácil, mi hipótesis es que lo que se ha producido es el pasaje de un ecosistema basado en medios y en cabeceras mediáticas a otro ecosistema basado en plataformas.
Es decir, en el ecosistema basado en medios y cabeceras mediáticas, que proviene de la revolución industrial, había un contrato de comunicación por el cual los dueños-propietarios de los medios se hacían cargo de la circulación de textos en la sociedad. Equivocados o no, errados o no, con sesgos o no, como queramos llamarle pero los directores de los medios decían, “esto se publica” o esto “no se publica”. Y ese fue el pacto que toda la sociedad aceptó y con el cual venimos funcionando hace dos siglos. Por eso, las audiencias no estaban habituadas a chequear la información, más allá de si estaban de acuerdo o no, pero no en las dimensiones en que hoy se sienten obligadas a chequear hoy. Es decir la gente confiaba en que lo que leía, escuchaba y veía en las pantallas era hecho de buena fe, más allá de que lo fuera o no, esa es otra discusión. Ese acuerdo o pacto se interrumpe, se corta, por el acceso a este ecosistema basado en plataformas.
Cuando irrumpe Internet más o menos hace veinte años, todos nos preguntábamos hacia dónde iba. Y estuvimos varios años preguntándonos esto. Bueno, las respuestas empezaron a venir en el año 2000 cuando empezaron a surgir las plataformas. La primera fue Napster, que intentó hacer una plataforma de comunicaciones entre pares, para organizar la música y fracasó. Después viene Facebook, y a partir de 2004 las plataformas empiezan a organizar el ciberespacio. Y la gente, el usuario, empieza a organizarse naturalmente en las plataformas, al punto tal que les dijeron a los medios, que eran renuentes a incorporarse a las plataformas, nosotros queremos mirarte pero desde aquí.
«La primera plataforma fue Napster, que intentó organizar la música y fracasó. Después viene Facebook, y a partir de 2004 las plataformas empiezan a organizar el ciberespacio. Los usuarios empiezan a organizarse naturalmente en las plataformas al punto tal que les dicen a los medios, renuentes a incorporarse a las plataformas, nosotros queremos mirarte pero desde aquí»
Como consecuencia de todo este pasaje al nuevo paradigma, hemos perdido el control de la circulación de textos, no hay nadie que la controle, por lo tanto se produce esta avalancha. A las plataformas lo que les conviene son muchos usuarios generando muchas interacciones y que a su vez generan una especie de interacción perpetua que es lo que produce ese gran caudal de texto en el cual van insertos los infundios y los perfiles falsos, que se emiten en circunstancias determinadas, en procesos electorales, por ejemplo, para perjudicar a otras personalidades políticas.
No es que el espacio se llenó de falsedad porque los medios están publicando noticias falsas, de ningún modo. Hay un gran caudal de circulación de textos dentro del cual se enmascaran algunas decenas de miles de post falsos, emitidos por perfiles falsos, que son enviados desde espacios publicitarios contratados y es ahí donde está el verdadero problema que debía haber denunciado el periodismo hace dos o tres años, antes de que salieran las publicaciones académicas como el diccionario Oxford, el diccionario Collins y el diccionario de la RAE (Real Academia Española) a legitimar y validar estas denominaciones.



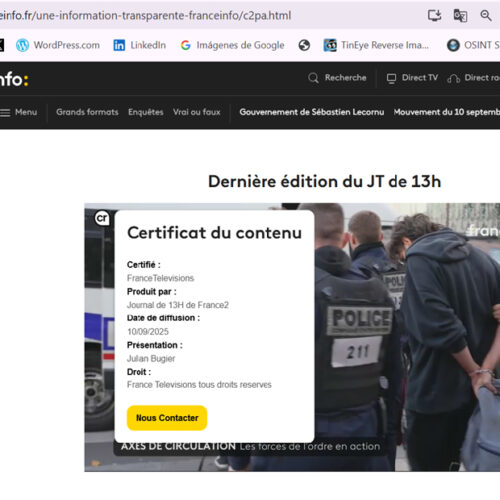
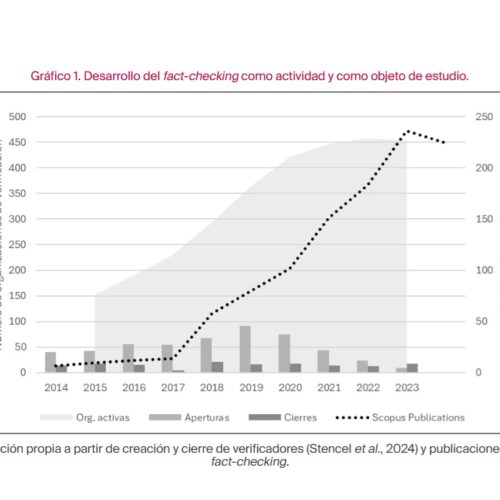

Hacé tu comentario