La figura del 25% de lo recaudado por el ente regulador de radiodifusión en concepto del gravamen a las emisoras para ser derivado al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) y a la producción de cine fue instituida por la Ley 24.377 (1994), aprobada durante la presidencia de Carlos Menem.
Hasta ese momento los subsidios o créditos a las películas solo provenían de un porcentaje de las entradas en las salas.
Desde 1994, por primera vez, esos subsidios o créditos para el cine se fondearon con el impuesto a radios o canales. (También por un impuesto sobre alquiler de películas en “videocasettes”, cuya participación en el total de lo traspasado al INCAA fue menor y decreció hasta que la actividad llegó a su fin.)
Ese gravamen sobre las radios o canales servía antes, predominantemente, para mantener el ya burocratizado Comfer (hoy Enacom) y el resto iba a solventar los déficits de las poco presentables emisoras estatales. O, a veces, también a rentas generales.
Hasta 2003, la producción de películas fue así (años seleccionados):
Año | Películas
------+----------
1933 | 6
1940 | 49
1950 | 58
1960 | 31
1970 | 28
1975 | 33
1980 | 34
1985 | 21
1990 | 12
1991 | 17
1992 | 10
1993 | 13
1994 | 11 (Ley 24.377)
1995 | 23
1996 | 36
1997 | 28
1998 | 36
1999 | 37
2000 | 42
2001 | 47
2002 | 49
2003 | 44Investigación propia compilada de fuentes diversas. Se trata de las películas argentinas de largometraje que se estrenaron en salas nacionales comerciales cada año, incluidas coproducciones o documentales largos. No incluye los «noticieros» de cine ni cortometrajes.
La Ley 24.377 permitió un aumento razonable de la producción en un momento (primera mitad de los 90) en que el cine local parecía reducirse a la mínima expresión.
Esa reducción de inicios de la última década del siglo pasado no tuvo ningún factor compensatorio, ya que apenas surgieron en ese periodo películas populares ni tampoco de calidad.
Tras esa norma, incluso los canales o productoras predominantes de TV se volcaron a la actividad (Patagonik Film, Pol-Ka, etc). La producción, más allá de ese aumento, mejoró algo en calidad e impacto en el público.
La vigencia inicial de la Ley 24.377 fue simultánea a un Incaa con una burocracia «normal» y con asignaciones de créditos o subsidios más equitativa (no digo que no haya habido algún tipo de corrupción o favoritismos)-
Y definitivamente había pocos condicionamientos ideológicos: se subsidiaron plenamente (algunas) películas con críticas a situaciones o valores, por decirlo así, menemistas: algo impensable que pudiera haber ocurrido algo equivalente con respecto al gobierno kirchnerista en el periodo 2003-2015.
En general, antes de 2003, actores o directores no tenían necesidad de «militar» al gobierno a cambio de créditos o subsidios.
Ya durante la época K y posteriores la producción alcanzó anualmente las siguientes cantidades (años seleccionados):
Año | Películas
------+----------
2005 | 70
2010 | 83
2012 | 138
2013 | 116
2014 | 186
2015 | 129
2017 | 136
2019 | 159
2022 | 114Y fue precisamente en el transcurso de los gobiernos K cuando el Incaa se convirtió en una enorme maquinaria burocrática y de acomodados militantes, con gastos desproporcionados y otorgamiento de subsidios y créditos, a mano llena, a los amigos políticos.
El Tesoro aportaba adicionalmente para cubrir enormes desequilibrios y déficits.
Se estimulaba el relato oficial y era inconcebible que se pudiera recibir un crédito o subsidio —salvo el mínimo si la película era declarada de interés— si el argumento se contraponía de alguna manera a dicho relato. O si se trataba de figuras mal vistas por el gobierno o con una postura crítica.
Actores y directores, si creían sinceramente en el kirchnerismo, exacerbaban su militancia para recibir todavía más .
Y de todas maneras a estos «amigos» se los incluía en una «lista blanca» (una modalidad de «lista negra» reversa) que aún multiplicaba sus posibilidades. Y que además actuaba como un eventual tapabocas por si alguna vez se les ocurría formular una crítica igualmente sincera.
Por supuesto, estaban también los completos oportunistas y obsecuentes, que no eran pocos (inevitables, es cierto, en cualquier proceso político). Pero que también obtenían sus generosos créditos y subsidios a cambio de una militancia sobreactuada.
(Nada nuevo, en verdad: con zorros, peludos, morsas, tortugas, pingüinos o leones. Parece que a Argentina le cuesta dejar de ser un zoológico. Y donde, como si esto fuera poco —y todo por el mismo precio (alto)—, también hay “vivos” que cazan en él.)
Todo esto generó una «inflación de películas» que eran —en general— no sólo sin espectadores sino —además— producciones decididamente malas, cuando no también oportunistas, disfrazadas de experimentos estéticos o de autor.
Por supuesto que hubo excepciones, quizás no tan pocas, a veces aprovechándose el subsidio o en otros casos a pesar de él.
Pero hablamos, naturalmente, de la tendencia, en un contexto de despilfarro y compra de voluntades al estilo de «barril sin fondo».
También antes de 2003 había muchas películas mediocres, sin audiencias y/o sin valores artísticos, pero al menos consumían menos recursos públicos.
Toda esta descripción es la situación estructural del cine argentino que, creo yo, es la que hay que revertir.




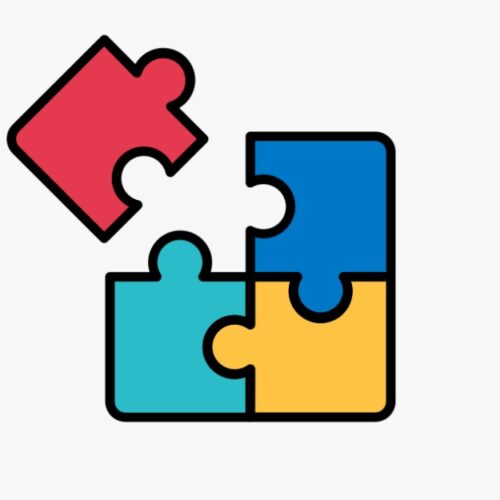

Hacé tu comentario