La comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado de la Nación, que preside el senador Adolfo Rodríguez Saá, tratará esta semana el proyecto de ley que aprueba la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, celebrada en Antigua, Guatemala, el 5 de junio de 2013 (presidencia de Cristina Kirchner). La iniciativa, remitida al Congreso por el presidente Mauricio Macri en 2018, tiene media sanción de la Cámara de Diputados.
Explicación simple y gráfica: con nombre cool, ecuménico y atractivo, se está por aprobar un Nodio, pero con rango superior a las leyes por ser un tratado internacional sobre derechos humanos.
Tal como está redactada -en términos amplísimos-, la convención recortará la libertad de expresión y tendrá un impacto negativo sobre el periodismo, en general, y sobre el periodismo de opinión, en particular.
En sus artículos 1 y 4, la convención obliga a los Estados a sancionar y prohibir “las manifestaciones que expresan el irrespeto” por “convicciones u opiniones” de otros.
El artículo 7 obliga a adoptar leyes que prohíban “la discriminación y la intolerancia” con alcance “a todas las personas, tanto del sector público como del privado”.
El diablo está en los detalles, y el detalle aquí es la definición de “intolerancia” e “irrespeto” y la trampa de decir “manifestaciones” en lugar de “conductas”. Parece sarasa legal, pero es muy grave porque, de aprobarse, quienes persiguen la libertad de expresión tendrán un instrumento potentísimo para ir contra el periodismo (además de afectar el debate político y las libertades artística, de culto y educativa, entre otras).
Ariel Bulitzky, profesor de derecho de la Universidad de Texas en Austin y asesor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CDIH) lo explicó así: “En cuanto a intolerancia, se utilizan términos tales como rechazo, repudio, aversión, falta de respeto. Nosotros creemos que si se opta por mantener la definición de intolerancia, se requiere un esfuerzo conceptual mayor para darle un contenido específico y no transformarla en un concepto omnicomprensivo que implique que muchas conductas legítimas en sociedades democráticas queden prohibidas por esta Convención”.
Entre los factores prohibidos incluidos en el artículo 1.1 se encuentran las opiniones políticas. La convención pone mucho énfasis en la “publicación” y “circulación” de contenido “discriminatorio”, con lo cual deja en la mira al periodismo y a los ciudadanos que se expresan legítimamente en las redes sociales.
Según el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, en lugar de enfocarse en “manifestaciones”, el texto de la convención debería haberse enfocado en “conductas” dirigidas a personas concretas o grupos de personas.
Hasta ahora, la convención ha sido ratificada sólo por dos países (México, bajo la presidencia de Andrés López Obrador) y Uruguay (bajo la presidencia de José Mujica). Hasta 2011 había sólo un proyecto de Convención contra Discriminación por Racismo, y ese año, Antigua y Barbuda pidió separar el tema en dos documentos por la pérdida de foco que se estaba produciendo, dado que al ampliar el alcance a más de 20 categorías se había diluido el reclamo original, enfocado en discriminación y odio racial.
Sobre este tema ya se expresaron algunas organizaciones de defensa de la libertad de prensa y de expresión, como Adepa y la Fundación LED.
139-422-1


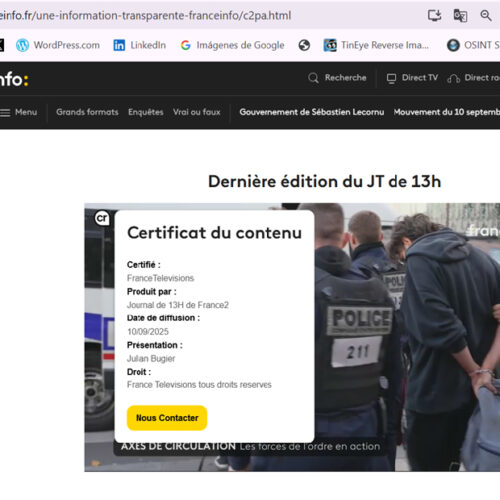
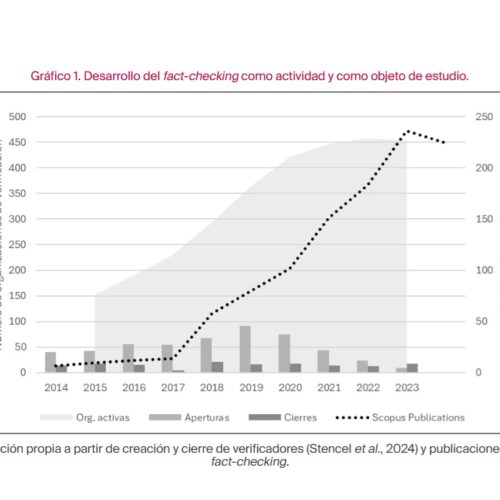

Hacé tu comentario