El fenómeno del fact-checking o verificación de información pública se transformó en un símbolo global de la lucha contra la desinformación. Desde 2016, cuando el Brexit y la primera elección de Donald Trump encendieron alarmas sobre la manipulación de información en plataformas digitales, gobiernos, organismos internacionales y gigantes tecnológicos como Google y Meta destinaron millones de dólares para financiar iniciativas de verificación en distintos países. La idea era simple y poderosa: cotejar los discursos públicos con datos duros para frenar la expansión de noticias falsas.
Pero la simplicidad del planteo contrasta con la complejidad de sus resultados. Así lo advirtió el artículo académico “La fe en el fact-checking: una revisión crítica del movimiento global de verificación de información”, publicado en la revista Estudios sobre el Mensaje Periodístico, de la Universidad Complutense de Madrid, por los investigadores Adriana Amado (Universidad Camilo José Cela) y Silvio Waisbord (George Washington University). Allí, los autores sostienen que el entusiasmo inicial en torno a la verificación se adelantó a las evidencias sobre su efectividad y que, casi una década después, el modelo muestra limitaciones epistemológicas, estratégicas y operativas que cuestionan su capacidad para cumplir con las expectativas generadas.
Uno de los principales cuestionamientos apunta al supuesto central del fact-checking: la idea de que los hechos son objetivos, verificables y suficientes para corregir errores o falsedades. Amado y Waisbord recuerdan que los datos no existen aislados, sino que son construidos socialmente, provienen de instituciones que pueden tener sesgos y requieren interpretación. Por eso, confiar ciegamente en que la difusión de una noticia verificada alcanzará para modificar creencias resulta ingenuo, especialmente cuando esas creencias están ancladas en identidades políticas o convicciones ideológicas.
El modelo, además, se expandió con una lógica homogénea que los autores describen como una “franquicia epistemológica”. Organizaciones de verificación en América Latina, Europa, África o Asia replican métodos y protocolos diseñados en Estados Unidos y Europa, con el respaldo de grandes financistas globales. El resultado es que, más allá de las diferencias culturales o mediáticas de cada país, la verificación se practica de manera casi idéntica. Este esquema, si bien permite estandarización y cooperación, también deja poco espacio para atender particularidades locales y limita la eficacia en contextos donde la relación entre periodismo, política y ciudadanía es muy distinta a la norteamericana.
En cuanto a su efectividad, los números muestran un alcance más modesto de lo esperado. La mayoría de los verificadores concentra su actividad en Twitter, a pesar de que plataformas más masivas como Facebook o YouTube dominan el ecosistema digital. Las interacciones con el público son bajas, lo que revela una dificultad para generar debates amplios o cambiar actitudes. Incluso los proyectos de verificación electoral, que reunieron decenas de medios en consorcios internacionales, produjeron resultados acotados frente a la magnitud de la desinformación circulante.
La conclusión del estudio es que la desinformación es un fenómeno inherente al ecosistema digital contemporáneo y que no puede combatirse solo con la publicación de desmentidos. Amado y Waisbord sostienen que la verificación debe complementarse con diagnósticos más precisos sobre el consumo de información, con estrategias orientadas a públicos vulnerables y con la construcción de redes de confianza que integren al periodismo, las plataformas y la sociedad civil.
En síntesis, con el fact-checking no alcanza. Para los autores, se trata menos de abandonar la práctica que de asumir sus límites y diseñar intervenciones ajustadas a cada contexto. De lo contrario, la verificación corre el riesgo de quedarse en una actividad periférica, relevante apenas para minorías informadas, pero ineficaz frente a la magnitud y la sofisticación de la desinformación digital.
Este texto fue elaborado con la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT 5 sobre del artículo original con edición humana




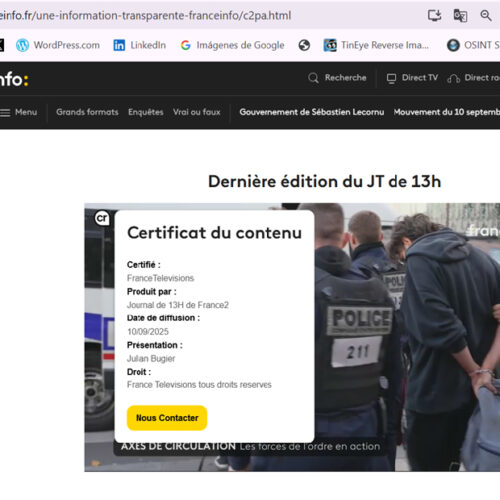

Hacé tu comentario