Manuel García-Mansilla es abogado constitucionalista y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. El tribunal de tesis que evaluó su tesis doctoral en la disciplina estuvo integrado, entre otros, por el juez de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz.
En 2020, mucho antes de su nominación para integrar la Corte, estuvo en Conversaciones Convergentes (por entonces TMT Conversaciones), ciclo de entrevistas que se emiten por las señales Metro, Canal E y UCLplay, y que se publican en el canal de YouTube de Convercom.info
-Manuel, ¿existe el lawfare? Y en el caso de que exista, ¿de qué se trata?
-No, el lawfare no existe. Es una construcción que se pretende aplicar para cuestionar persecuciones penales contra funcionarios públicos en casos de corrupción. Pretende construir una teoría en la cual esos funcionarios no son perseguidos por los delitos que eventualmente cometen, sino que son víctimas de una persecución política maquinada desde usinas de los medios de comunicación y la justicia para perseguirlos por sus virtudes políticas. Es un invento el lawfare, no te lo puedo decir de otra manera, si te dijera técnicamente otra cosa te estaría mintiendo.
– ¿Y es un invento nuevo o es un invento viejo?
-El lawfare como concepto nació para impedir la persecución penal contra militares norteamericanos en el extranjero, pero en un contexto que no tiene nada que ver con lo que se lo quiere aplicar en la Argentina. Jurídicamente no existe.
Todos los funcionarios públicos son responsables y si cometen un delito tienen que rendir cuentas ante la Justicia. Y lo que no puede ocurrir es precisamente que cuando son investigados por eventuales delitos, ellos apelen a una supuesta inmunidad. Porque, en definitiva, la idea del lawfare es una excusa para decir yo soy inmune, a mí no me pueden investigar.
Ahora, eso no quita que uno pueda hacer críticas sobre eventuales visiones sesgadas que pueden tener los medios o sobre eventuales corrupciones también en el Poder Judicial. Pero la idea del lawfare como tal, la idea de un mecanismo en el cual a propósito se ponen de acuerdo en medios de comunicación y jueces para perseguir a políticos porque defienden al pueblo, es un disparate.
-En este contexto de argumentación del lawfare y demás, hemos visto casos de intentos de aplicar la ley de inteligencia directamente para perseguir a periodistas como en el caso de Daniel Santoro. ¿Qué análisis haces de esto?
-El análisis de la relación entre la libertad de prensa y los secretos de Estado no debe hacerse a partir de la ley de inteligencia sino a partir de la Constitución Nacional.
La Constitución Nacional tiene una protección a la libertad de prensa y a la libertad de expresión muy robusta en comparación con otros sistemas constitucionales.
A pesar de que tomamos la idea de la protección de la libertad de prensa, de la Constitución de los Estados Unidos, nuestra Constitución contiene protecciones adicionales a la que tienen en los estadounidenses incluyendo en el artículo 43, la protección del secreto de fuentes de información periodística.
Hay que partir del principio de que los periodistas tienen el derecho a buscar, obtener y divulgar información de toda índole aún la que sea secreta, con algunas restricciones. Entonces, la persecución penal a periodistas por la publicación de información debería ser un caso excepcionalísimo, debería ser gravísimo y deberían haber razones excepcionalísimas como para que esto pueda ocurrir.
Y si analizás el sistema constitucional argentino, el único caso que se me ocurre en el que algo así podría suceder es si Argentina estuviera en una guerra y un periodista estuviera anticipando el movimiento de tropas con lo que podría ayudar al enemigo. Un supuesto de laboratorio que obviamente nunca va a ocurrir.
Entonces, lo que sí tenés, y eso para mí es preocupante, es que nuestra jurisprudencia, sobre todo en el ámbito penal, generalmente el análisis no parte de la base de la Constitución.
Tenés otros casos, no solo el caso de Daniel Santoro, donde tuviste periodistas que fueron procesados por violación de secreto de Estado o por encubrimiento agravado de violación de secreto de Estado, por el solo hecho de haber recibido un email pinchado a un funcionario público.
El rol del periodista es recibir información y no comete un delito si recibe información secreta. El que comete el delito eventualmente es la fuente, pero el periodista no es responsable por el eventual delito que cometa la fuente.
Entonces, para redondear, si haces el análisis a partir de la Constitución, no podría haber casos en Argentina de persecución penal a periodistas por divulgación de información secreta, salvo en ocasiones realmente excepcionalísimas.
-Solo para ratificarlo, si un periodista recibe información que fue obtenida de manera ilegal, pero esa información, en cuya obtención el periodista no tuvo ningún papel, fuera de interés público y el periodista la publica, no está cometiendo un delito.
-De ninguna manera. Está ejerciendo un derecho constitucional. O sea, fijate la diferencia. No es que no esté cometiendo un delito. Está ejerciendo un derecho constitucional. Y es importantísimo tener en cuenta que nuestro sistema de gobierno es un sistema representativo republicano federal.
En su faz republicana, una de las características del gobierno republicano es la publicidad de los actos de gobierno. Y en su faz representativa, una de las características del sistema representativo es que los gobernantes rindan cuenta ante el electorado de aquello que hacen.
Entonces, la contracara de la publicidad de los actos de gobierno es la posibilidad de que el pueblo pueda estar informado.
No sólo para saber qué hacen sus gobernantes, sino también para que después, a la hora de votar puedan rendir cuenta. Y fíjate una cosa más. La Constitución utiliza la palabra secreto solamente en dos oportunidades. Y no a favor del gobierno, sino a favor de los ciudadanos. Una es en el caso de la protección del secreto de fuente de información periodística. Y otra es el caso del voto.
– Hemos visto en el último tiempo la aplicación del delito de intimidación pública a usuarios de redes sociales que han publicado distintos tipos de contenidos que podrían incluso ser considerados de amenaza. ¿Es correcta esa aplicación? ¿Hace falta una nueva regulación? ¿Cómo se verifican estos derechos en el mundo de las redes sociales?
-La libertad de prensa y la libertad de expresión aplican al mundo de las redes sociales de la misma manera que aplica fuera de las redes sociales. Ahora, por supuesto, la casuística es muy importante. Tenés que ver en los casos de, por ejemplo, intimidación pública. Si vos tenés un usuario de internet que incita a la violencia contra un funcionario público, por ejemplo, eso puede o no estar protegido por la Constitución por la libertad de expresión.
En los Estados Unidos, la Corte Suprema norteamericana tiene un test que se aplica para este tipo de casos cuando cualquier ciudadano incita a cometer un acto ilegal o a la violencia para ver si esa incitación, si esa expresión está amparada o no por la primera enmienda, por el derecho a la libertad de expresión. El test que se aplica es el de la inminencia de la comisión de un delito. Si a través de esa incitación, inminentemente, digamos, de manera inmediata se comete un delito, entonces esa expresión no está protegida por la libertad de prensa.
Ahora, si la expresión es una expresión para incitar a la violencia o para incitar a un acto ilegal, por no pagar impuestos, por ejemplo y eso no ocurre en un futuro inmediato, eso es, digamos, parte es una expresión protegida por la libertad de prensa. Y no interesa si esa expresión se hace a través de las redes, de viva voz en la calle o en un medio de comunicación escrito.
– Ahora, hay también una cuestión del funcionamiento propio del sistema que son los tiempos de aplicación de muchas de estas cuestiones. Las redes sociales son el reino de la inmediatez y nuestro sistema judicial es más bien lo contrario. Incluso creo que en exceso. ¿Cómo se respetan o se verifican estos derechos y se cumplen las responsabilidades que cada ciudadano tiene en ese contexto, con este sistema judicial?
-Es una pregunta muy amplia y difícil de contestar, José. Es evidente, y por eso te lo marqué antes, que a nivel jurisprudencial tenemos algún problema. No solo por el tema tiempo, que es el que vos estás marcando, sino yo estoy hablando también del tema contenidos. A nivel Corte Suprema tenés muchos fallos que marcan una línea clara en el sentido de la protección de lo que es la libertad de prensa.
A nivel fallo de jueces inferiores, esa línea se desdibuja bastante, entonces, obviamente el hecho de que vos tengas un derecho protegido en la Constitución Nacional no te evita como ciudadano, lamentablemente, una eventual persecución penal. Debería evitártela, debería darte un escudo protector justamente frente a cualquier intento de persecución penal, pero eso no implica que uno no pueda estar sujeto a un expediente que como decís vos, muchas veces duran años.
Entonces, deberíamos tener una jurisprudencia más clara, una conciencia más clara de parte de los jueces inferiores acerca de qué es la libertad de prensa y por qué está protegida. Incluso en nuestra jurisprudencia a nivel Corte Suprema, y yo estoy un poco en desacuerdo con eso, la libertad de prensa es una libertad preferida, está en teoría por encima de las demás. Tengo algún desacuerdo teórico por el hecho que nuestra Constitución no establece una jerarquía de derechos, no es que la libertad de prensa sea más importante que el derecho a aprender o el derecho a enseñar.
Pero nuestra Corte Suprema, considera a la libertad de expresión como una libertad preferida ¿y eso qué significa? Eso significa que cualquier acto de parte de los funcionarios públicos de los poderes políticos que pretendan restringir ese derecho se presumen inválidos, se presumen inconstitucionales. Entonces, es el poder político, si quiere litigar un caso de esta naturaleza, el que tiene que demostrar que esa restricción además de haberse hecho a través de un método válido -por ejemplo, una restricción que se fija por ley-, proporcional y bueno cumpliendo requisitos técnicos, además también tiene que demostrar, desde el punto de vista material substantivo, que lo que está haciendo es válido.
Y acá, en realidad, lo que termina ocurriendo en este tipo de casos que planteas vos, es que te invierten el rol. Es el ciudadano el que tiene que defenderse en un caso penal y explicar por qué lo que está haciendo él está bien y en realidad, insisto, debiera ser al revés. Entonces, tenés claramente ese problema en el que un ciudadano hace algún tipo de manifestación a través de Twitter, como sé que ocurrió hace poco, lo denuncian por intimidación pública y lo terminan metiendo preso o demorando y después está sujeto a un proceso penal eventualmente extenso.
Esto también es un problema no sólo por el plazo, y perdóname que me extienda, sino también porque este tipo de persecuciones, que no se resuelven rápidamente, lo que terminan es generando un efecto congelante, el chilling effect, que hace que otras personas se lo piensen dos o tres veces antes de hacer lo mismo. Y eso paraliza la libertad de prensa.
Por eso, insisto en que es muy importante que los jueces de los tribunales inferiores sean los que tomen estos casos y los lean a partir de la Constitución. No tenés que llegar a la Corte Suprema después de años para que terminen protegiendo tu derecho. Esa protección tiene que estar en los jueces inferiores y eso no es lo que ocurre lamentablemente con frecuencia en nuestro país.



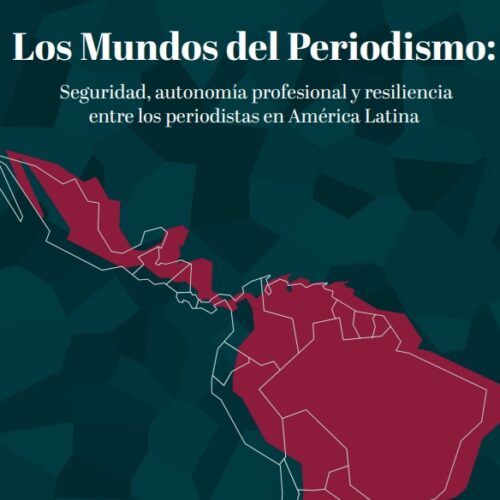

Hacé tu comentario