María Arabetti es directora de Disfam Argentina, organización fundada en 2013 por madres, padres, docentes y profesionales de la salud que defienden los derechos de las personas con dislexia. Arabetti es maestra, forma parte de la organización desde sus inicios y se vinculó a la temática cuando su hijo Santiago fue diagnosticado con dislexia, disgrafía y discalculia.
En abril de 2024 estuvo en Conversaciones Convergentes, ciclo de entrevistas que se emite por las señales Metro, Canal E y UCLplay, y que se publican en el canal de YouTube de Convercom.info
-¿Qué es la dislexia?
-La dislexia es parte de las DEA, que son dificultades específicas de aprendizaje. En el caso de la dislexia es una dificultad para aprender a leer en forma fluida en un chiquito que ha sido debidamente estimulado y tiene todas las capacidades para hacerlo, pero que no puede, por lo menos no en tiempo y forma, como sus compañeros. Es de origen neurobiológico. Nosotros decimos que vienen así de fábrica y los acompaña toda la vida, es una condición. En el camino van adquiriendo estrategias de compensación.
-¿Cuáles son las otras DEA?
-La disgrafia es lo mismo para la escritura, la discalculia para los números, disortografía en aquellos chicos que no pueden registrar cómo es la ortografía de una palabra, a pesar de que uno les diga cómo se escribe ‘vaca’ una vez la escriben con B larga y una vez con V corta, le ponen la H por las dudas.
-¿Desde cuándo existe y cuándo se empieza a hablar más del tema?
-Existe desde siempre, desde que tenemos el código escrito. Cuando se formó Disfam Argentina, todos los que empezamos a conformar la asociación veníamos dándonos la cabeza contra la pared, tanto en el sistema educativo como en el sistema de salud. Y empezamos a ver qué pasaba en otros países. Encontramos que en el Reino Unido, por ejemplo, hacía más de 30 años que tenían una legislación al igual que en los Estados Unidos.
Nos comunicamos con España porque compartimos el idioma y también descubrimos que hacía 20 años que venían trabajando con el tema. Tuvimos el contacto con Disfam España y eso nos permitió tener nuestra marca, Disfam Argentina siguiendo sus pasos. Nosotros venimos trabajando hace 10 años. En el 2013 trabajamos en la provincia de Buenos Aires con el doctor Néstor Ribet con quien hicimos disposición 59 que fue la antesala a lo que luego sería la ley de dislexia en la Argentina.
–¿Qué dicen esas leyes en el mundo y en Argentina?
-Ponen de manifiesto qué es la dislexia porque acá hubo bastante desconocimiento. Se pensaba que era una arista psicológica, que los chicos no aprendían a leer porque había algún problema en casa, cosa que seguramente puede embarrar la cancha, pero que no es la causa.
En el artículo 6º la ley argentina enumera las adecuaciones básicas que hay que aplicar. Por ejemplo, letra más grande, mejor interlineado, que uno se acerque a ver si comprendió la consigna, que lo deje usar la tabla pitagórica, la calculadora, etc. Son pequeñas adecuaciones de acceso y de forma. Y en cuanto a la salud vino colocar lo que es el tratamiento y el diagnóstico dentro del plan médico obligatorio (PMO) sin certificado de discapacidad (CUD) porque no es considerada una discapacidad.
–¿Y qué tan frecuente es?
-Tiene una incidencia alta, siempre le digo a las maestras que es uno de cada diez. Es entre el 10% y el 15% a nivel mundial. Nosotros por tener un idioma transparente estamos más cerca del 10%.
–¿Ese porcentaje aplica a todas las DEA juntas o sólo a la dislexia?
-La más habitual es la dislexia, pero en general viene con comorbilidades. En nuestro caso, tenemos un hijo -que ahora ya es adulto- que tiene todo el combo: dislexia, disgrafía y discalculia. Esto es bastante común. Se puede encontrar algún chico con solo discalculia, pero se estima que afecta entre el 5 y el 8 por ciento. Cuando uno ve que uno de cada diez chicos tiene alguna de estas dificultades, el porcentaje resulta altísimo.
Si te ubicás en un aula y hay 30 alumnos, tenés que pensar que al menos tres de ellos probablemente tengan algún tipo de dificultad específica del aprendizaje. Y se calcula que el 80 por ciento no está diagnosticado. Son esos chicos que están fracasando dentro del sistema educativo sin saber por qué. Muchas veces se atribuye a un problema psicológico: ‘¿Qué estará pasando en casa?’, ‘es vago’ o ‘es lento’. Incluso, los colegios piensan que tiene una discapacidad intelectual, cuando en realidad no es así.
Por eso es tan importante la difusión. Nos pasa seguido que vamos a un lugar y alguien nos dice: ‘Yo creo que tengo este problema, porque me costó mucho aprender a leer’, ‘no me gusta leer’, o ‘empecé una carrera y la dejé por la mitad’.
Hoy en día nos llegan muchos adultos a partir del diagnóstico de sus hijos. A veces, incluso, la abuela o el tío también lo tienen, porque hay un componente hereditario alto. Por eso es importante saberlo. Yo les digo a mis hijos: de acá para abajo, ya saben que es probable que sus hijos tengan alguna dificultad de aprendizaje.
Y esto está directamente relacionado con la detección temprana que acá en Argentina todavía no se está dando como debería. La mirada docente es clave, sobre todo en el nivel inicial. Deberíamos tener el ojo entrenado para detectar qué chico no está pudiendo aprender a leer, quién no se comunica bien con las letras o quién no tiene lo que hoy se llama conciencia fonológica.
La conciencia fonológica es la capacidad de discriminar los sonidos del habla en el cerebro. Por ejemplo, saber que mamá y mueble empiezan con el mismo sonido. Eso debería trabajarse en el nivel inicial.
Esos chicos que no tienen conciencia fonológica, que tienen alguna dificultad del lenguaje, no recuerdan los nombres de sus compañeros o de sus primos. Ahí es donde a nosotros, como docentes, se nos tiene que encender una luz de alerta. Porque si ese chiquito sigue así, probablemente derive en una dificultad específica del aprendizaje.
El diagnóstico definitivo se puede hacer recién a los siete años, cuando ya están alfabetizados. Pero si puedo hacer un diagnóstico de riesgo antes, entonces puedo empezar a trabajar en esas áreas y ayudarlos a alfabetizarse mejor.
–Ahora la dificultad de aprendizaje es derivado de que en realidad el método con el que se enseña no se adapta a esa condición
-Claro, en realidad no es a causa del método, pero el método embarra la cancha.
–Quiero decir, no hay una incapacidad de aprendizaje, sino una dificultad derivada una particularidad en quien tiene este trastorno
-No es un trastorno sino una condición. Lo que ocurre es que, en el área del lenguaje, que es el lado izquierdo del cerebro, en la etapa embrionaria las neuronas de estos chicos que después se van a juntar para poder alfabetizarse están como más desordenadas. Entonces tienen que hacer un camino más largo.
El método sí va a ayudar a detectarlo tempranamente o no. No es consecuencia del método, pero si no enseño a leer en forma explícita, nunca voy a poder detectar que el chico no está aprendiendo a leer. Si lo espero hasta tercer grado, son esos chicos que se estrellan contra la pared porque cuando ya todos sus compañeros aprendieron a leer recién me doy cuenta de que no está pudiendo.
-¿Dónde se investiga más? ¿De dónde viene la información que nos permite comprender estas condiciones?
-En Francia, Michel Habib hizo estudios con electrodos para entender cómo aprende a leer un cerebro con dislexia y cómo lo hace un lector hábil. Ahí ya se ve cómo se manifiesta de forma diferente el camino que hace el cerebro de la persona con dislexia para leer: le lleva más segundos, pero esos segundos son un montón.
En la Argentina hay profesionales como Florencia Salvarezza, Liliana Fonseca y Rufina Pilson de primer nivel que están investigando sobre este tema, pero todavía lamentablemente, salvo las provincias como Mendoza y San Luis que tienen un método explícito de enseñanza de la lectura que han tomado la investigación de Ana María Borzone, no hay un método que se baje desde el Ministerio de Educación para enseñar a leer en forma explícita.
Nosotros bregamos por esto por dos razones. Primero, porque hoy se sabe que al cerebro hay que enseñarle a leer. Sí, va a haber un porcentaje de chicos que van a aprender solos, pero si no hay una enseñanza clara, vamos a dejar afuera a un montón. Y segundo, porque la evidencia científica a nivel mundial nos indica que la enseñanza explícita es la mejor manera de lograr una alfabetización efectiva.
Acá todavía persisten muchas creencias. Yo, que ya tengo varios años de experiencia, pasé por todos los métodos, y sinceramente creo que la psicogénesis fue un gran error. Seguir detenidos en esa etapa, esperando que «maduren» o que el proceso se dé solo, nos está haciendo perder una oportunidad clave.
Estamos desaprovechando la ventana entre los cuatro y los siete años, que es el período de mayor plasticidad cerebral y el más fértil para el aprendizaje.
–¿Decís que la psicogénesis de la lectoescritura fue un gran error en general o específicamente para los chicos con esta condición?
-No, hablo en general. Creo que si hoy se hiciera un análisis, teniendo en cuenta lo mal que nos dan las pruebas de lectura, podríamos ver con claridad lo que está pasando.
De hecho, en Mendoza se hizo un estudio con chicos que comenzaron a aprender a leer con el método de enseñanza explícita de Ana María Borzone, y se observó que desarrollaron una fluidez lectora mucho mayor. Y no me refiero solo a chicos con dislexia, sino en general.
Entonces, la verdad es que hay que empezar a romper con ciertas creencias y basarnos en lo que nos dice la ciencia hoy. Esa es la dirección en la que deberíamos avanzar.
–Para los que se perdieron en esta conversación, ¿qué es la psicogénesis?
-La psicogénesis es dejar que los chicos aprendan solos. Por ejemplo, escribían mal, dejémoslos porque después solos se van a ir corrigiendo. La realidad es que después empiezan a fijar mal la ortografía y cómo se estructura una palabra. Me parece que hoy la ciencia nos está diciendo otra cosa y nosotros como docentes tenemos una gran responsabilidad entre manos.
Y en cuanto a lo que hace este 10% de chicos con dislexia, el fracaso escolar viene a generar heridas muy profundas en el interior de la persona. Porque uno dice ‘bueno, pero no pasa nada’, y no, realmente nosotros lo que vemos es que después son estos chiquitos que los domingos se enferman, no quieren ir al cole, tienen hemorragias digestivas o problemas de alergias. Y en la adolescencia son chicos que se autolesionan o con intentos de suicidio.
Cuando uno lo piensa, desde edades muy tempranas y durante muchas horas hay que armar la mochila y enfrentar lo mismo que genera este dolor, es una carga muy pesada. Ahora, si tengo una detección temprana y empiezo a trabajar esta mochila es menos pesada, porque empiezo a darle recursos desde edades más tempranas.
-¿Qué puede y tiene que hacer el sistema educativo para acompañar a ese 10% de la población? Y en todo caso, ¿dónde hay buenos modelos a seguir o modelos inspiradores?
-Primero, capacitarse. Me parece que del lado de los docentes, maestros y profesores tenemos una deuda desde los ministerios de educación de bajar capacitación sobre estos temas. Hay colgado un curso en el Ministerio de Educación de la Nación hecho por Liliana Fonseca y Ruth Rosenstein hace ya unos años, que lo han hecho miles de docentes. Pero nos falta esta bajada específica, que podría ser una jornada. Nosotros desde Disfam tratamos de ir a las escuelas a dar charlas disparadoras, pero me parece que falta capacitación.
Después, tratar de tener este ojo de detectar. No nos corresponde a nosotros los maestros diagnosticar, lo aclaro porque el diagnóstico lo deben hacer profesionales de la salud.
-¿Qué profesionales?
-En general las psicopedagogas con orientación neurocognitiva que tienen los test que evalúan la fluidez y velocidad lectora, el nivel de inteligencia y van evaluando varias cosas. En eso se basa un diagnóstico definitivo.
–Pero los maestros sí pueden detectar indicios
-Claro, se trata de tener esa mirada que nos permita ver qué le está pasando a ese chico, y entender que no todo se reduce a ‘se separaron los papás’, que muchas veces es lo primero que se piensa. Nosotros decimos que eso es sólo la punta del iceberg, que hay algo más.
Por eso es fundamental la capacitación, tener el ojo un poco más avispado para poder detectar y saber a dónde derivar, porque muchas veces no lo sabemos, y ponernos de acuerdo con la dirección de la escuela y con la inspectora.
Una buena derivación puede ser a un centro donde haya una psicopedagoga con orientación neurocognitiva. Siempre les digo a las maestras, sobre todo a las del nivel inicial, que cuando detectan dificultades en el lenguaje le manden una nota al pediatra. Porque a veces la derivación inicial tiene que ser ahí, al pediatra, pero es clave escribir claramente el motivo.
Si el pediatra no sabe sobre dislexia, es probable que diga ‘esperemos’. Entonces, es importante explicarle qué estamos observando, porque en el fondo, la maestra es quien ve todos los días al chico.
–Noto que ya lo mencionaste un par de veces, no esperar…
-No esperar porque es lo peor que podemos hacer para cualquier dificultad. Y después, una vez que tengo el diagnóstico o que incluso sé de qué se trata, empezar a hacer estas adecuaciones de acceso y de forma, tanto cuando enseño como cuando evalúo. Todo lo visual tiene para el chico gran impacto en edades tempranas: tener el alfabeto colgado, saber con un dibujo al lado de la letra para ver cómo suena, a la hora de evaluar, unir con flechas el dibujo con la palabra para que pueda ir fijando la ortografía, etc.
–Lo visual es un gran aliado
-Exactamente. Por ejemplo, en el caso de los jóvenes, nosotros siempre decimos que tener una biblioteca audiovisual de historia o biología sería fundamental. Es decir, poder decirle al chico: ‘Andá a este link para ver este tema’.
Estas adecuaciones pueden ser útiles para toda el aula, no sólo para quienes tienen diagnóstico de dislexia. Y ahí es donde realmente estamos siendo inclusivos.
Una biblioteca audiovisual es algo valioso. A mí me pasaba con mi hijo Santiago, que es fanático de la historia, que estudiaba mucho gracias a distintos links que iba encontrando. Pero hasta que encontraba uno que realmente le sirviera y se ajustara al contenido que estaba viendo, podía pasarse tres horas buscando.
Entonces, si yo como docente ya tengo seleccionados, por ejemplo, dos buenos videos sobre la Primera Guerra Mundial, puedo ayudar mucho más a todos los estudiantes.
También sirve mucho, a la hora de elegir un libro para que los chicos lean, que ese libro tenga su versión en película. Porque a veces no pueden leer por placer. Y uno, desde afuera, piensa: ‘¿Qué libro les va a gustar?’ Pero si a un chico le cuesta muchísimo leer, es muy difícil que lo haga por placer. Ya lo hace por obligación, para estudiar.
En ese sentido, herramientas como los audiolibros también son una gran ayuda. Hoy las nuevas tecnologías son nuestras aliadas, pero para poder recomendarlas como docentes, primero tenemos que conocerlas.
Por ejemplo, Tiflonexos, una organización dedicada a personas con discapacidad visual, cuando uno envía un diagnóstico de dislexia, te manda los manuales escolares en PDF, para que los chicos puedan usarlos con programas adaptados.
Todo esto requiere capacitación docente. Porque si no sé qué existe esta dificultad, y no sé cómo actuar en consecuencia, también como maestra me quedo atrapada en un sistema que no me está preparando para acompañar a ese 10 por ciento de chicos que tengo en el aula.
–¿Y en la universidad que hacemos?
-Y en la universidad pasa lo mismo: la oralidad, en general, suele ser una gran aliada. Siempre teniendo en cuenta que esta dificultad está en el área del lenguaje. Muchos chicos, por ejemplo, pueden explicarte perfectamente qué es la fotosíntesis, pero no logran recordar el término exacto.
Hay un neurocientífico que trabaja mucho sobre cómo aprende el cerebro a leer, y él plantea que todos tenemos una caja de palabras guardadas, tanto leídas como de vocabulario hablado. En las personas con dislexia, esa caja de palabras leídas está más vacía.
Por ejemplo, en el caso de alguien que es un lector hábil, palabras como ‘casa’, ‘mamá’ o ‘perro’ se reconocen visualmente, como si fueran dibujos. No es necesario decodificarlas. En cambio, en las personas con dislexia, incluso esas palabras conocidas deben ser decodificadas cada vez, y eso lleva mucho más tiempo.
Lo mismo ocurre con la caja de palabras del vocabulario hablado: por eso son chicos que no encuentran la palabra justa. Es algo que también nos pasa a los adultos: a veces queremos decir algo y no nos sale la palabra, solo que en estos casos ocurre con más frecuencia.
–También es un fenómeno de la época, la palabra me la dice Google
-En general si vos leés vas ampliando tu vocabulario, cuando vos tenés menos poder de lectura este vocabulario se va viendo más limitado. Pero si yo sé que existe la dislexia tengo adelante un alumno con dislexia y me pudo explicar el procedimiento a pesar que no encuentra la palabra justa, tengo que saber que es parte de la dificultad y no que no estudió, pero para eso tengo que volver a la capacitación en todos los niveles.
–Ahora vayamos a los chicos jóvenes-adultos con alguna de estas condiciones, ¿Se pueden dar algunas recomendaciones de cómo plantearlo y dónde decirlo? Los que somos profesores hemos encontrado chicos brillantes que de golpe en examen escrito, que es el estándar del método de evaluación, descubrimos que hay «otra persona». Entonces ¿qué podemos recomendarle a esos jóvenes-adultos?
-Primero una recomendación para las familias, contarle a los chicos lo que les pasa y, lo más importante, no tenerle miedo a las palabras y a qué te está pasando porque les baja mucho la ansiedad. Porque si no esto lo relleno con otras palabras como ‘vago’ o ‘no puedo’. Entonces, primero contarles.
Si tengo un chiquito que desde edades tempranas fue trabajando su dificultad, lo ideal es que pueda llegar a adulto o a nivel universitario y pueda decirlo. Lo que pasa es que, a veces, están muy dañados por el fracaso escolar. Porque muchos chicos tienen que hacer la adecuación y al docente también le pesa. Entonces, muchos no quieren decirlo, pero nosotros siempre les decimos lo ideal es poder contarlo, poder decir y poder saber bien qué me pasa para poder transmitirselo al otro.
A los profesores secundarios siempre les digo que las adecuaciones las charlen con los chicos. Quién mejor que ellos saben qué es lo que les sirve o qué es lo que no y por ahí lo que le sirve a uno no le sirve a otro, alguno necesita la letra más grande y otro no, alguno escribe todo en imprenta mayúscula y otro prefiere la cursiva. Poder charlarlo con los chicos y ver qué es lo que les viene mejor. Eso les da herramientas para cuando van creciendo poder también trasmitirlo.
En nuestro país esto es un camino, nosotros venimos tarde en poder ponerle la palabra que corresponde a la dificultad, poder contarla y no tener miedo. Me parece que eso, incluso para las familias, es muy bueno. Hay gente que les dice a las familias mejor no lo cuentes y nosotros en eso estamos totalmente en contra. Hay que hablarlo, contarlo.
-Se vive como una vergüenza…
-¡Exactamente! Y no lo es. Vergüenza es maltratarlos. Es una condición que viene con ellos y la vergüenza sería no tratarlos con el derecho y el respeto que se merecen.
–Además aplicando un poco todo lo que venimos conversando van a poder avanzar la mayoría seguramente de ellos en su vida, en sus estudios, en sus profesiones
-Nosotros le decimos a los chicos, ustedes pueden ser lo que quieran.
-Tiene que ver con un proyecto de vida
-Totalmente. A mí me pasó que, cuando uno hace memoria de lo que vivió con su hijo, recuerdo una profesora de lengua que me dijo ‘este chico lo único que va a hacer es poner un kiosco porque vos lo acompañas demasiado‘. Y yo le respondí: ‘mirá si él quiere poner un kiosco porque es lo que él quiere maravilloso, ahora que él deje de estudiar porque en la escuela le dijeron que no iba a poder eso es lo malo‘.
Nosotros tenemos chicos en la asociación que están estudiando derecho o economía. Tenemos grandes personalidades que han cambiado la visión del mundo y que dan cuenta de su dificultad. Como Steven Spielberg que en un vídeo cuenta que tardó dos años en alfabetizarse y lo hizo gracias a su mamá. Entonces, estos chicos merecen un respeto porque por ahí tenemos un alumno que va a cambiar el mundo.
Desgrabación y edición de Luciana Di Spalatro


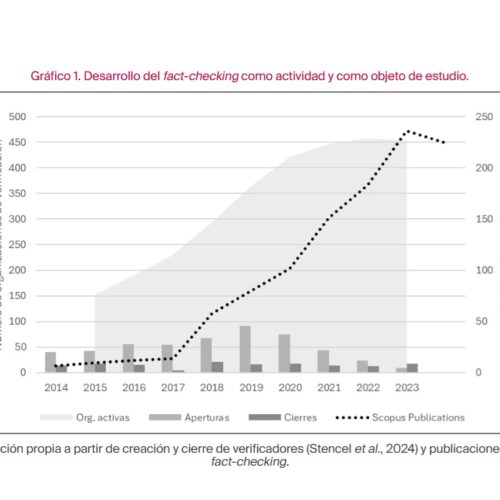

Hacé tu comentario