Roberto H. Iglesias es periodista, escritor e investigador estudioso de los medios y las telecomunicaciones. Es magíster en Gestión de la Comunicación en las Organizaciones de la Universidad Austral y se desempeñó como editor para América Latina de la agencia United Press International (UPI) en su sede central de Washington DC y como corresponsal internacional de la agencia EFE. Fue editor de El Tiempo Latino, entonces versión en español de Washington Post. De regreso en Argentina, se desempeñó en el Ministerio de Desarrollo Económico de la ciudad de Buenos Aires entre 2010 y 2015 y fue asesor del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) ese último año.
Es autor de tres libros: El medio es el relato. Propaganda, manipulación y restricciones para todos. Reseña crítica de la comunicación kirchnerista (2014), La convergencia digital en América. Un viaje por las empresas, los mercados y la regulación de las comunicaciones (2018) y Cuatro fusiones, la competencia en comunicaciones. Regulaciones, organismos antimonopolio y análisis de los dictámenes de consolidación empresarial en Argentina (2020), los dos últimos editados por Convercom.info
En 2022, Iglesias estuvo en Conversaciones Convergentes, ciclo de entrevistas que se emite por las señales Metro, Canal E y UCL Play, para conversar sobre el desarrollo de las telecomunicaciones en la Argentina.
-¿Las telecomunicaciones en Argentina están desarrolladas o subdesarrolladas?
-A mí siempre me gusta ver las cosas con perspectiva histórica, y para eso hay que comparar lo que eran las telecomunicaciones en Argentina hace 50 años con las que son ahora y comparar el país que teníamos hace 50 años con el de ahora. Hace 50 años el país tenía un 5 o 6 por ciento de pobreza pero las telecomunicaciones estaban operadas por el Estado con criterios burocráticos, con la vieja Entel tardando 20 años en ponerte un teléfono domiciliario fijo. Podemos decir que teníamos telecomunicaciones peores que ese país de 5% de pobreza porque se impedía el desarrollo de su potencial. Ahora estamos en la situación opuesta. Tenemos un país con 50% de pobreza, pero gracias a que hubo una reforma hace 30 años, aunque con defectos y limitaciones, tenemos otras telecomunicaciones. Seguimos recogiendo un poco los frutos de aquella reforma, con empresas privadas, competencia, marco desregulado, etcétera. En este momento podríamos decir lo contrario, las telecomunicaciones son un poquito mejores que el país que tenemos con pobreza, inflación y tantos otros problemas.
Sin perjuicio de eso se necesita trabajar en un marco regulatorio transparente, que se aplique adecuadamente por parte de funcionarios adecuados, sin privilegios ni exclusiones. Y que además exista una macroeconomía ordenada. Una vez que se den esas tres condiciones, marco regulatorio bien conformado, personas que lo apliquen adecuadamente y con transparencia y macroeconomía sana (alguien dirá ‘bueno cuándo estas condiciones se van a dar todas juntas en Argentina’) se podrá desarrollar todo el potencial.
A pesar de que nuestras telecomunicaciones están un poquito mejor que la situación desastrosa en la que hemos dejado este país, hay mucho por hacer todavía y esperemos que estas tres variables se puedan sincronizar en algún momento.
-¿A quién debería parecerse la Argentina en términos de modelo regulatorio? En cuanto obviamente a telecomunicaciones y pensando en que todo el mundo esté bien conectado en este enorme territorio que tenemos.
-Bueno, como en tantas cosas hay siempre varias posturas. Está la postura, digamos, nacionalista que dice que no hay que parecerse a nadie y que tenemos que inventar, crear o diseñar nuestro propio modelo; y está la postura de los que quieren copiar cosas de distintos países sin considerar la propia idiosincrasia local.
En los medios públicos esto se ha visto un montón de veces. Cada nuevo gobierno dice que quiere hacer que Canal 7 sea como la BBC y no se ha conseguido avanzar ni el 10% hacia eso. Evidentemente hay algo en la idiosincrasia que no permite avanzar hacia allí.
Alguna vez escribí que la desregulación es como un arte. O sea, si bien estamos hablando de criterios objetivos, si queremos determinar qué cosas debe tener el Estado y qué cosas debe tener el mercado, para eso sí quizás haya que atender a las peculiaridades de cada país.
Si bien el core de un sistema de comunicaciones que funcione bien es la competencia entre distintas entidades en un marco regulatorio transparente y donde haya entidades comerciales o sin fines de lucro que operen libremente con un marco adecuado y donde el Estado trate en igualdad de condiciones y favorezca la prestación de algunos servicios que el mercado no puede dar, si bien todo esto es cierto y se aplica en cualquier país, existen muchas particularidades que se pueden tener en cuenta en Argentina.
Por ejemplo, viendo cómo se manejan los subsidios a un montón de entidades que los pueden aprovechar mejor o sabiendo toda la corrupción o problemas que hay, a veces da la impresión de que no es bueno que el Estado directamente haga la prestación. Entonces, creo que ese tipo de peculiaridades sí tienen que ver con la situación de cada país, pero me parece que el modelo general es competencia y con un Estado que asegure o garantice algunas prestaciones mínimas.
-Roberto, vos escribiste y publicaste con el sello Convercom un libro que se llamó Cuatro fusiones, que recorrió las principales operaciones que en Argentina hubo de consolidación empresarial. Habiendo leído todos esos expedientes, conociendo lo que pasó después y además toda tu experiencia y conocimiento sobre el panorama del mercado en Argentina, ¿vos podrías decir que el mercado de las telecomunicaciones y los medios en Argentina es un mercado concentrado?
-Esto de la concentración ha sido una bandera para llevar adelante cierto tipo de propuestas de contenido ideológico, así que cuando hablamos de concentración tenemos que contextualizar bien de qué estamos hablando.
Hay concentraciones naturales, hay concentraciones perjudiciales y hay concentraciones porque detrás de la mano que las produce existe una mentalidad de capitalismo de Estado de favorecer a ciertos amigos en detrimento de otros usando el poder. El gran ejemplo de concentración perjudicial en México fue Televisa, cuando alguna vez manejó todos los canales de televisión del país. Fue un caso único que mostró la otra cara de un régimen político que era exactamente igual, Televisa por un lado, el PRI por otro. Por eso cuando hablamos de concentración tenemos que ver bien de qué hablamos.
Yo creo que los niveles de concentración que hay en Argentina en algunas cosas son parecidos al resto del mundo, pero en la mayoría de los aspectos no existe: hay siete canales de noticias diferentes; hay 900 emisoras de FM en el área del Gran Buenos Aires, el 70% todavía sin licencia; hay tantos canales de televisión abiertos en provincias, también muchos de ellos sin licencia; hay capitales del Interior que de tener un solo canal de televisión ahora tienen seis o siete, además de todas las señales que hay por cable. A todo eso hay que sumar los proveedores de servicios de telecomunicaciones.
No es lo mismo la concentración en la provisión de acceso que la concentración en los contenidos, porque la televisión por cable está sumamente concentrada en casi todos los países, hay dos o tres empresas como mucho, pero, sin embargo, hay para ver cientos de señales distintas que corresponden a cientos de fuentes distintas.
Los ISP pueden ser muy pocos en un país, pero lo que nos ofrece Internet con sus millones de páginas y fuentes, aunque los ISP sean pocos y mientras compitan efectivamente, no hay ningún problema porque esos contenidos de Internet son muchísimos.
A mí me gustaría destacar que en el tema de la concentración, cuando hablamos de medios de comunicación, también es importante ver el pluralismo que hay dentro de cada medio. Podemos tener una situación en la que haya 200 canales de televisión, pero si esos canales responden todos a una misma línea o, por el contrario, cada uno representa una parcialidad muy profunda, muy acotada, ahí la desconcentración realmente no tiene una función importante en la construcción del pluralismo porque o tenemos todos los canales que dicen lo mismo, a pesar de que hay pluralidad en desconcentración en la propiedad, o tenemos canales que dicen radicalmente cosas distintas, sin pluralismo interno dentro de cada uno, sin pluralismo sino con una fragmentación en la que cada uno va a tener su propio sesgo confirmado en el canal de televisión, por ejemplo, que elija.
Entonces lo importante es que cada medio internamente tenga pluralidad y eso yo creo que en las mediciones que se hacen tendría que ser incorporado. Yo vi que Reporteros Sin Fronteras sacó hace poco un media ownership en el que, más o menos, decía que concentración es malo, desconcentración es bueno, y no es ese el tema, porque un sistema de medios puede estar un poquito más concentrado, pero si tiene pluralismo interno es otra cosa.
-Siempre en el plano de la concentración de los mercados, algo que en Argentina se habla mucho, te llevo al ámbito de las plataformas. Si se quiere, en el siglo XX la preocupación era sobre la concentración de la propiedad de los medios de comunicación y en el siglo XXI es sobre la propiedad de las plataformas, infraestructuras tecnológicas como Google, Meta, Amazon, etcétera, que son predominantes hoy. ¿Hay un problema de concentración en el mundo de las plataformas?
-En principio, sí. Hasta ahora hablamos de medios convencionales o semiconvencionales. Creo que de alguna manera podemos considerarla como una especie de concentración natural, pero eso implica algún tipo de acción para asegurar la libertad de expresión y evitar el mal uso que se puede hacer de esa libertad a partir de cosas gravísimas como pornografía infantil, discurso de odio religioso, étnico, racial, reivindicaciones de genocidios, etcétera. Esas son cosas muy reales. Creo que la Corte Suprema argentina con respecto a la eliminación del contenido tiene una doctrina muy interesante que la expuso en su momento en el caso de Natalia De Negri.
-Sobre derecho al olvido.
-Sí, pero digamos…
-Y responsabilidad de los intermediarios, ¿no?
-Exactamente. Si bien no concedió el derecho al olvido, sí convalidó una especie de doctrina en la cual se decía que el intermediario es responsable por eliminar contenidos gravísimos como ya hablamos de pornografía infantil, reivindicaciones de genocidio, odio contra minorías, etcétera. Y que el resto de las cosas sí puede quedar en debate judicial.
Lo que pasa es que yo creo también que tendría que haber algún acuerdo para que la justicia pudiera efectuar algún tipo de acción sumarísima con las debidas garantías sobre cierto tipo de redes sociales para eliminar contenido y no dejárselo a la red social. Que una red social pueda eliminar al presidente de Estados Unidos, por ejemplo, en un momento… Bueno, algunos dirán que solo puede pasar en Estados Unidos eso, algunos lo verán como una reivindicación de lo que puede ser la facultad de una compañía para estar en contra de un gobierno, pero me parece que si le vamos a dejar a una plataforma la discreción de quién habla o quién no habla, yo creo que ese tipo de cosas se podría instaurar cierto tipo de moderación de contenidos, se podría dejar en manos de un organismo judicial que con un acuerdo internacional tendríamos que ver cómo se maneja.
-¿Qué es la convergencia? Y podríamos agregar una segunda pregunta. ¿Fue una moda en Argentina?
-Bueno, la convergencia es un concepto que empezó a vislumbrarse tiempo atrás por el cual se cayó en la cuenta de que distintas manifestaciones de contenidos y de comunicación eran parte de un mismo fenómeno.
Entonces en su momento se vio que la radio, la televisión, el viejo correo incluso como medio, los teléfonos, el telégrafo incluso en su momento, que eran todos medios que se habían desarrollado por separado, en algún momento se iban a superar y entrar como a ser partes todos de un mismo conjunto de medios por el cual se podían comunicar esos contenidos o difundirlos. Todo eso es lo que termina aunando lo que eran las telecomunicaciones con los medios de comunicación masiva.
De ese concepto sale lo que es la convergencia, que se facilitó con la digitalización por el cual todo contenido es traducido a un conjunto de unos y ceros que es el lenguaje de las computadoras.
Entonces estamos hablando de un código de contenidos de unos y ceros que nos brinda realizaciones audiovisuales, películas, música, cine, comunicación de todo tipo, redes sociales, etc. Esto es la convergencia y de ninguna manera podemos decir que es una moda.
Es un proceso histórico inevitable donde además los contenidos empiezan a circular con independencia del medio y así es mucho más fácil acceder a ellos y distribuirlos.
Qué mejor ejemplo para todos nosotros de lo que fue Internet. Todavía algunos de nosotros nacimos y nos criamos sin que el Internet existiera.
-Muchos de los que nos están viendo seguramente no, pero yo todavía recuerdo como era la vida sin Internet. Sin convergencia.
-Claro, sin convergencia, sin teléfono celular y donde la comunicación era básicamente analógica. Así que no es una moda y es muy importante que ese proceso siga adelante.
Ese proceso histórico como lo definiste vos tuvo un correlato regulatorio. Así como se habían desarrollado previamente por un lado las telecomunicaciones, el teléfono y el telégrafo allá lejos de ese tiempo, por otro lado, la radio y la televisión o el cine previamente y terminaron confluyendo en esos ámbitos. Por separado tenían sus esquemas regulatorios, algunos más orientados a la libertad de expresión, otros más orientados de golpe a la regulación antimonopolio. Y en el mundo fue también convergiendo esa regulación. En Argentina creo yo a medias.
-Y hay quienes dicen que a lo mejor hay que diverger, no seguir convergiendo. Ese proceso de convergencia regulatorio en Argentina fue beneficioso para el despliegue, el desarrollo de las telecomunicaciones o no. Porque esa es la pregunta clave para saber si hay que seguir convergiendo o dar marcha atrás y diverger en ese proceso que ahora sí ya enfocado en la regulación.
-Sí, sería un poco como, no sé, volver al sulky o a los caballos y renunciar del auto. Evidentemente es un proceso que no tiene marcha atrás.
Y creo que yo hace poco hice una nota donde investigué cómo la ley de medios en su momento impidió el despliegue de fibra óptica porque impuso una política anticonvergente.
La ley de medios era parte de un esquema por el cual las compañías de telecomunicaciones no podían tener medios y las compañías de medios no podían tener telecomunicaciones. Eso lo que logró fue que las compañías de telecomunicaciones, las telefónicas, al no tener la opción de competir con las compañías de cables que estaban en manos de las compañías de medios, no pudieran ofrecer contenidos y eso las inhibió, no las alentó a poner fibra óptica, la fibra óptica tan necesaria por el cual vamos a acceder con velocidad absoluta y estabilidad total a contenidos sin ningún tipo de limitaciones.
Cuando eso se flexibilizó, digamos, porque tampoco se avanzó dramáticamente, drásticamente, ¿qué pasó? Cuando se flexibilizó en el 2015, cuando la ley de medios fue reformada y se volvió a una política convergente donde compañías de medios y telecomunicaciones ya podían ser una misma cosa y competir entre sí, el ritmo de instalación de fibra óptica casi se sextuplicó a lo largo de cuatro años, antes de que entráramos también en esta debacle macroeconómica que tenemos.
Y, aun así, como es el imperativo del momento y es lo que viene, aún con las malas condiciones macroeconómicas y la inflación que tenemos, estamos viendo que las compañías están haciendo un gran esfuerzo por tender fibra óptica en muchos lugares de Buenos Aires. Ya hay muchos pequeños pueblos del interior que son totalmente fibra óptica las redes, gracias a cooperativas o pymes, y ahora las grandes empresas en Buenos Aires y en otras grandes ciudades están desarrollando esa fibra óptica, con lo cual, bueno, se va a reemplazar la vieja infraestructura por un lado de cobre y por un lado de coaxil. Así que imaginémonos si hubiera un buen marco regulatorio y macroeconómico, lo rápido que podría ser ese proceso, si aun así se está haciendo.
-Roberto, un párrafo sobre medios de comunicación públicos en Argentina. ¿Se parecen a algo los medios de comunicación, la organización de los medios de comunicación llamados públicos, digamos, leyes gubernamentales en Argentina? ¿Tienen correlato en el mundo? ¿De dónde vienen? ¿Para qué se han usado? ¿Quién los mira?
-Los medios públicos en Argentina se parecen a los medios públicos de la mayoría de los países con democracias que no son plenas o de países que no se caracterizan por tener democracias de alta intensidad, o sea que terminan siendo un portavoz del gobierno y del Estado cuando no un botín político para repartir, crear cargos y contratar empleados. Esto no es propio de la Argentina, al contrario, yo diría que es muy propio de la mayoría de América Latina y de la mayoría de otras regiones.
-¿Y qué habría que hacer con los medios públicos? Vos en algún artículo por ahí sugeriste ideas.
-Bueno, yo creo que hay distintos approaches. A un caso como el de la agencia Telam, que es una agencia que se ha caracterizado por implantar una especie de periodismo de Estado lleno de parcialidades, exclusiones,
manipulaciones y a veces mentiras, así como operaciones políticas, creo que lo mejor sería, bueno, ya podemos regalar a sus empleados.
El Estado no tiene por qué tener una agencia de noticias y hay muchísimos países que carecen de agencias de noticias estatales. Te diría que la mayoría de los países donde una democracia funciona no tienen agencias de noticias estatales.
-Con los medios públicos es distinto. ¿Con la radio y la televisión?
-La radio y la televisión yo creo que merecen otro tipo de consideración porque sí yo creo que tiene que haber un ámbito audiovisual que hasta cierto punto sea independiente del mercado, por más simpatía que podamos tenerle al mercado como el core de una política de medios y de comunicaciones, porque evidentemente de la misma manera que existe el Teatro Colón o la biblioteca pública, tenemos que tener algún ámbito donde el acceso y la exposición de cierto tipo de contenidos sea independiente de su popularidad o de su aceptación por el mercado. Entonces me parece que hay que preservarlos. Yo lo que haría con la radio y la televisión pública en Argentina, dado que un modelo de BBC no podría funcionar porque sabemos que las instituciones en teoría autónomas, autárquicas en Argentina nunca son tales y fijémonos, el Banco Central, que en teoría tendría que ser una institución desvinculada en los gobiernos, por más que se diga en la carta orgánica, siempre termina siendo una institución gubernamental. Lo mismo va a pasar con la radio o la TV pública. Entonces lo que yo creo que habría que cerrarlas, reabrirlas y ponerlas a cargo de una fundación de derecho público, de carácter privado, pero de derecho público.
-¿Estilo como en la PBS estadounidense?
-Sí, podría ser un esquema similar, aunque en realidad el de Estados Unidos es más complejo porque cada medio es una fundación, las fundaciones a su vez compiten para obtener grants en la producción de distintos programas. Esto ya sería una complejidad que quizás sería un poco utópica implantarla en la Argentina, pero por lo menos que los medios públicos sean una fundación privada de derecho público y que deban funcionar de una manera eficaz y pluralista. Creo que es la única solución. Roberto, muchas gracias.


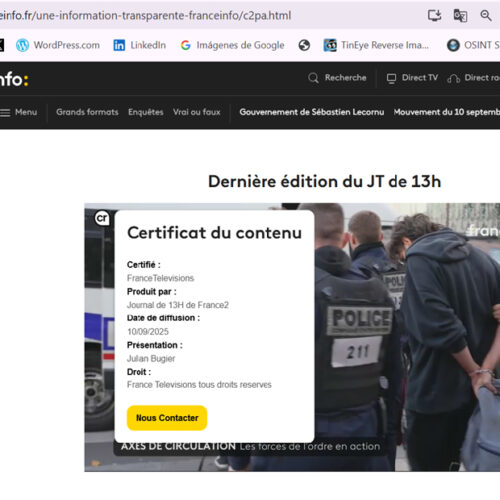
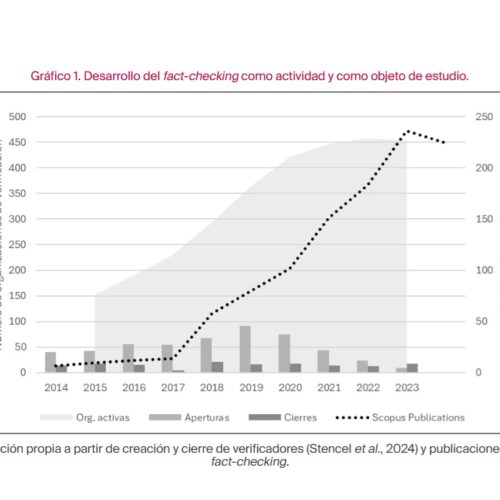

Hacé tu comentario