Hanna Schiuma es actualmente directora de RRII en Crecimiento Argentina, movimiento que busca transformar Argentina en un hub de tecnología blockchain. Es licenciada en Historia por la Universidad de Sevilla, pero se volcó a los negocios. Hizo un programa ejecutivo y estudió economía en la Universidad del CEMA y en su recorrido profesional se formó en finanzas, especializándose en el mundo fintech, donde fue CEO de Lend2b, firma que ofrece acceso al financiamiento de forma digital e innovadora.
En abril de 2024 estuvo en Conversaciones Convergentes, ciclo de entrevistas que se emite por las señales Metro, Canal E y UCLplay, y que se publican en el canal de YouTube de Convercom.info
–¿Qué es el mundo fintech?
-El mundo fintech existe antes de que se llamara fintech porque desde hace varios años se viene aplicando tecnología a los servicios financieros tradicionales. Hace menos de una década convergimos en ese acrónimo, en la fusión de las finanzas con la tecnología para describir a toda una primera ola de movimientos que se enfocaron en desarrollar acceso a productos financieros y bancarios de una manera más ágil y fácil a través de Internet.
En esa primera ola las verticales del ecosistema fintech tenían que ver con cuentas virtuales, billeteras virtuales, etc., todo lo que tenía que ver con el consumo final. Hasta ese momento abrirse una cuenta en un banco tradicional, en una entidad del sistema financiero tradicional, era un poco más complejo ya que era necesario pasar por procesos KYC [conozca a su cliente], que son el on boarding, llevar los documentos, ir a una sucursal física, hacer fila, etc.
–¿De qué año estamos hablando?
-Estamos hablando de fines de 2014 y principios del 2015, cuando se fundó la Cámara Argentina de Fintech por 13 miembros que eran personas que hasta el momento estaban trabajando en fintech antes de que se llamara como tal. En ese momento convergimos en este término que junta a los dos mundos, al sistema financiero tradicional y a la aplicación de tecnología a las finanzas.
Por eso los primeros productos que se desarrollaron tenían que ver con el consumidor final, se trataba de hacer la vida más fácil a las personas. Por ejemplo, a la hora de abrir una cuenta o de tomar un crédito, esas fueron las primeras verticales fintech. Después, cuando el mercado se fue ampliando fuimos desarrollando nuevos verticales y en la actualidad hay un ecosistema fintech muy grande que va desde el acceso a las cuentas, billeteras y medios de pago, hasta préstamos y pagos corporativos pasando por la infraestructura del sistema financiero.
Estamos hablando de tecnología que está por detrás del sistema financiero y que uno no ve: la infraestructura que agiliza las transacciones. Al estar los verticales fintech definidos, logramos tener pagos, inversiones, cuentas bancarias y cuentas bancarias fintech que tienen ciertas diferencias respecto de las cuentas bancarias tradicionales. También, contamos con robots de inversiones que nos ayudan a pensar cómo componer un portfolio. Hay una serie de verticales que cada uno de los emprendimientos y de las startups que fueron surgiendo en los últimos años fueron desarrollando específicamente.
–¿Lo de las fintech es cosa de jóvenes que tienen dinero?
-Al contrario, nosotros creemos que las fintech llegaron para democratizar el acceso a los productos financieros tradicionales porque la propuesta de la primera ola era ofrecer un producto financiero con un KYC, con un on boarding digital más sencillo. Sólo con la foto de tu DNI y una foto de tu rostro a través de procesos de ciberseguridad que uno hace para reconocimiento de la identidad de la persona, en cuestión de cinco minutos, las personas pueden obtener cuentas que en su mayoría son gratuitas; con una cuenta asociada a una billetera digital, acceso a una tarjeta de débito precargada y poder pagar servicios digitales en Internet.
Las fintech facilitaron el acceso a los productos digitales a una mayoría de gente que estaba fuera del sistema bancario, estaban sub bancarizados o directamente desbancarizados.
Nosotros creemos que llegamos para complementar la oferta de servicios financieros tradicionales a un bajo costo al no tener un gran estructura. Por ejemplo, al no tener sucursales no tenemos quizás la estructura de costos que tienen las instituciones financieras tradicionales y por eso podemos ofrecer servicios digitales a mucho menor costo.
–¿Cómo está la relación entre la banca tradicional o el sistema financiero tradicional con el emergente ecosistema fintech?
-Hubo dos momentos de esa relación. Un primer momento en el que hubo una fricción por cierto desconocimiento y amenaza al market share en cuanto a la cantidad de usuarios que nosotros íbamos a poder conseguir a través de nuestros productos por agilidad y bajo costo. Pero la banca entendió rápidamente que la evolución de sus propios servicios financieros pasaba por aplicar tecnología y dar más acceso. Hoy estamos viviendo una etapa donde hay colaboración y competencia al mismo tiempo, evidenciamos que muchas instituciones financieras tradicionales empezaron a investigar y crear sus propias startups fintech.
El sistema financiero pide que haya simetría regulatoria para todos los jugadores, y es donde se encuentran las fricciones entre los dos ecosistemas que, desde mi punto de vista, terminarán convergiendo en uno solo porque ya es muy difícil pensar al sistema financiero sin que sea fintech porque todos aplican tecnología en la mayoría de sus procesos. Creo que estamos yendo todos para el mismo camino, incluso las propias fintech están comprando bancos y licencias bancarias para poder operar y aumentar su oferta de productos.
-¿Esta realidad de competencia, coopetición, convergencia que estás describiendo se da en el mundo en general o hay alguna particularidad argentina o latinoamericana?
-Creo que es una tendencia general, vemos casos de spin offs de fintech dentro de los bancos y también fintech que compran bancos en todos los países, lo que vemos son reguladores que están más avanzados en esa conversación y otros que lo están menos. Por ejemplo, las fintech venimos empujando hace tiempo y con mucha fuerza el Open Finance, que es una regulación muy interesante para poder tener acceso a todos los datos bancarios en un solo lugar. Y que el usuario sea el portador de esos datos, los tenga en su billetera o banco de su preferencia.
Venimos impulsando las regulaciones de Open Finance en todas las regiones con especial énfasis en América Latina que es la región que más lo necesita porque nos estamos quedando atrás en cuanto a regulación.
En Europa ya hace unos años con la PCD2 -regulación sobre servicios de pagos electrónicos- y con su mercado único viene experimentando con esto; Inglaterra está muy avanzada con Open Finance y Open Banking en general; y, Brasil tomó la delantera acá en la región, exportando su modelo de finanzas abiertas, caso que nosotros y otros países de la región venimos siguiendo muy de cerca.
En definitiva, en Open Finance entran todos los jugadores del ecosistema, tanto los tradicionales como los fintech. Una vez que estén dadas las reglas y las condiciones de juego para que los dueños de los datos seamos los usuarios y podamos portarlos libremente, podremos elegir los productos y servicios que nos resulten más convenientes con sólo un celular conectado a Internet. Ahí se logrará realmente el objetivo con el que nació el mundo fintech, que es la democratización del acceso a los productos financieros y hacerlos más baratos.
Open Finance es la última bandera de las finanzas tecnológicas, y creo que en ese sentido actualmente vamos por buen camino. El Banco Central de Brasil, que es un órgano regulador moderno, viene cumpliendo una misión y un mandato ejemplar. Por ejemplo, desarrolló el sistema de pagos digitales Pix, un sistema de transferencias que se popularizó muchísimo. Incluso llegó un momento en que los otros medios de pago tradicionales sintieron que quizás eso iba a perjudicar su negocio. Sin embargo, al contrario de lo que temían, todos se están adaptando a este sistema de transferencias y pagos digitales que realmente metió a mucha gente adentro del sistema financiero. Para formalizar la economía, eso es un paso monumental y fundamental.
Acá en Argentina tenemos la suerte de que transferencias 3.0 es un sistema que ya tiene muchos años de aplicación y que fue impulsado también por los organismos reguladores del Estado. Es muy moderno y funciona muy bien incluso mucho mejor que en otros países de la región, que Estados Unidos y que Europa. Nosotros ya tenemos infraestructura en Argentina para acompañar el desarrollo tecnológico de las nuevas finanzas.
-¿Qué frena el Open Finance?
-Las mesas que se constituyen para debatir las finanzas abiertas siempre dependen del lobby bancario de las instituciones financieras tradicionales, de cuánto aportan u obstaculizan la libre portación de los datos. También, depende de un regulador moderno que visión, planes y políticas de Estado a largo plazo y de que los articuladores del sector privado estemos sentados junto a los demás actores que pertenecen al ecosistema y de la colaboración entre todos, pensando y viendo cuáles fueron las experiencias que funcionaron en otros países.
Hay que tomar lo que se hizo bien y no cometer los mismos errores de otros países, pero también hay que entender las condiciones macroeconómicas de la Argentina, que tiene una macroeconomía un poco distinta respecto del resto de la región. De igual forma, compartimos necesidades como la inclusión financiera, la educación financiera y el Open Finance, que llega para mejorar la vida de los usuarios.
-¿En el mundo fintech las mujeres tienen un rol y un liderazgo mucho más relevante que en la banca tradicional?
-Me encantaría poder darte la razón, pero te lo tengo que explicar en dos partes. Por un lado, nosotros venimos acompañando desde la Cámara Argentina de Fintech, donde hicimos un trabajo de relevamiento para entender la dispersión de posiciones, la cantidad de mujeres que hay en el ecosistema y las brechas salariales. Y a partir de esos datos, tratamos de medir todos los años para acompañar ese crecimiento que vemos. Pero todavía existen algunas barreras como las brechas salariales, de las que habla Claudia Goldin, economista que ganó hace poco el premio Nobel. Esa problemática continúa.
En la cámara nosotros tratamos de visibilizar, tenemos una comisión de diversidad e inclusión en la que estuve involucrada y de la que estoy transfiriendo el liderazgo a nuevas generaciones. La comisión fue fundada hace algunos años y trabajamos con organismos reguladores como la Comisión Nacional de Valores (CNV), el Banco Central, los ministerios de Economía y de Educación en distintas iniciativas para concientizar sobre distintas problemáticas.
Pocas mujeres estudian carreras relacionadas con tecnología, finanzas, contabilidad y economía, posiblemente porque desde chicas el sistema no las fue empujando para que optaran por esas carreras. Nosotros tenemos que trabajar en la articulación con distintos organismos en la etapa de desarrollo profesional y educativo de las mujeres para que la oferta de mano de obra femenina sea más grande.
Hay grandes fintech que vienen ofreciendo becas para capacitación y planteando planes de carrera para mujeres, vienen haciendo ese trabajo, son conscientes de la problemática y, entienden que la diversidad no es una causa únicamente social sino que también tiene impacto en el negocio porque al no tener diversidad en las mesas de toma de decisión puede haber equivocaciones costosas.
–¿Hay algo vinculado a la innovación también?
-Absolutamente, las líneas de pensamiento sobre la diversidad cuentan con un respaldo sólido en lo científico y académico por lo que en el mundo fintech, como en otros, se identificó que es conveniente la diversidad al momento de construir sus equipos de trabajo.
Trabajamos en iniciativas de educación y capacitación junto con distintas organizaciones y también con los reguladores para evaluar cómo ofrecer algún incentivo o generar mayor impacto en este ámbito. Creamos iniciativas para que contraten a más mujeres, desde lo semántico del lenguaje que se utiliza al momento de convocar a las entrevistas para buscar posiciones que vayan a ser ocupadas por mujeres, hasta qué es lo que pasa dentro de las compañías una vez que las mujeres ocupan cargos gerenciales y quieren seguir ascendiendo, cómo romper el famoso techo de cristal y seguir trabajando junto a ellas.
Hay dos problemáticas que nos afectan siendo mujeres cuando se trata de pedir un crédito: tener menos patrimonio y salarios bajos, lo que conlleva menos crédito y peores tasas. Tanto en el crédito tradicional como en el crédito de riesgo, los llamados venture capital, que son los que se usan en nuestra industria para fundar compañías, y en los que también hay sesgos al momento de otorgarlos. En 2023, menos del 7% de las startups que se crearon fueron fundadas por mujeres y esto se debe a que el capital de riesgo, en general, no está eligiendo mujeres fundadoras.
Me dirán que hay menos mujeres que se postulan para fundar y es correcto, pero hay que tener en cuenta toda la perspectiva. También es cierto que hay estudios que demuestran que al momento de distribuir el riesgo por determinados sesgos se eligen a equipos fundadores conformados por hombres.
Todavía tenemos un largo camino por recorrer, yo trabajo en la temática por iniciativa propia no por tener una formación específica ni técnica sino porque me interesa como mujer fundadora y mujer dirigente de una compañía fintech qué es lo que podemos hacer para atraer más talento femenino y retenerlo. Los números no son los mejores pero van por buen camino.
Las nuevas generaciones tienden a elegir trabajos y mercados de trabajo que tengan alguna bandera o misión y por esa razón hay mucha gente que está dentro del ecosistema porque quiere generar proyectos con impacto social, y transformar la vida de las personas. Eso es posible en el mundo fintech, por eso creo que hay optimismo respecto de lo que se puede hacer aquí y que en el sistema financiero tradicional aún no está tan presente.
–¿Cuál fue tu recorrido vocacional hacia el universo fintech?
Es -una pregunta que siempre me cuesta responder porque no encuentro la respuesta precisa. Yo vengo de las ciencias sociales, estudié la licenciatura en Historia en España, luego me mudé a Argentina y hoy me dedico a estrategia, liderazgo de equipos y pensar proyectos pero no tengo una formación técnica en el mundo fintech por lo que me considero una generalista.
No estaba en mis planes dedicarme a las finanzas y a la tecnología, aunque mi padre y mi hermano se dedicaran a esto yo lo sentía ajeno. Pero con la quiebra de un pequeño negocio que manejaba sola, en Buenos Aires, me di cuenta de que tenía muy pocas habilidades de administración. Comencé a darle importancia a las finanzas y llegué a la conclusión de que nunca había tenido acceso a educación financiera, por lo que decidí estudiar para poder entender la problemática sobre la forma en la que nos relacionamos las mujeres con el patrimonio, las finanzas y el dinero.
Tuve la suerte de poder ingresar rápidamente a trabajar como desarrolladora de negocios en un fondo de inversión, seguí pensando en proyectos propios y luego me relacioné con el mundo de las cripto, que en ese momento, igual que ahora, era una alternativa como medio de pago y de inversión muy interesante.
El mío fue un recorrido bastante inusual pero con una fuerte motivación por mi experiencia personal de falta de educación financiera. Y vuelvo un poco a lo que te decía sobre los proyectos fintech que la mayoría de las veces se pueden relacionar con una misión particular con la que querés causar impacto. Por eso, tengo la seguridad de que con lo que estamos construyendo en la industria vamos a generar un nuevo paradigma para que las finanzas sean accesibles a cualquier persona; estamos construyendo mejores productos y servicios que, al final del día, tienen un gran impacto en el panorama de las finanzas en general.
–¿Qué tiene Argentina que es terreno fértil para el surgimiento de empresas fintech que progresivamente se fueron, además, globalizando?
-En Argentina contamos con una gran matrícula de ingenieros y estudiantes de economía, además de una masa universitaria con un fuerte posicionamiento en la región. También disponemos de un sistema financiero bastante maduro en cuanto a transferencias 3.0 y digitalización de la economía, lo cual representa un verdadero avance regional que propició un terreno fértil para la innovación.
Respecto a la regulación, en un momento adoptamos la filosofía de «dejar crecer los tomates», parafraseando a un amigo muy querido, Lucas Llach, quien estuvo en la gestión anterior y nos ayudó enormemente a promover la industria junto a Mariano Mayer en la subsecretaría [de Emprendedorismo], entre muchas otras personas de esos equipos que nos ayudaron a pensar cómo agilizar el ecosistema de pagos y transferencias.
Esta facilidad se vio potenciada por la altísima penetración de Internet y smartphones en el país, lo que generó un verdadero caldo de cultivo que combinó talento con infraestructura y acceso a las herramientas necesarias.
A esto se suma una macroeconomía siempre compleja donde constantemente surgen problemas y hay que defenderse. Creo que los argentinos tenemos más educación financiera que el promedio de la región debido a temas inflacionarios, acceso al crédito, etc. Por tanto, mantenemos buenos niveles de curiosidad, al menos en cuanto a cómo defendernos de los ciclos económicos argentinos, que son tan complejos.
–¿Podrías compartir algunos tips o consejos sobre educación financiera? Me refiero a esos consejos que te hubiera gustado recibir cuando estabas por cerrar aquel primer emprendimiento. Para alguien que nos está viendo y dice «yo tampoco sé nada de finanzas», ¿por dónde puede empezar?
-Primero voy a decir lo qué no hubiera hecho. Hubiera buscado un socio en vez de haberlo hecho sola porque al tener un socio podés compartir tus inquietudes, dudas y, sobre todo, que tenga características diferentes de las tuyas. Después mi desconocimiento total del sistema financiero, no entendía nada de tasas, de créditos, de cómo financiar, de cómo hacer una buena planificación financiera, un buen cash flow, etc.
Y también es como tener una cajita para los momentos malos, en el momento en que se cortó el ciclo de pagos y los proveedores empezaron a cobrar en efectivo entonces es imprescindible que uno tenga una previsión para poder transformar el ahorro en inversión.
Es la forma de canalizar el ahorro en inversión para las pymes, en mi caso era una super micro pyme, pero hubiera estado bien que pudiera haberme defendido con una pequeña cartera de inversión para poder afrontar los ciclos a la baja. Así que yo creo que esos son los tres tips que podría pasar de mi recuerdo de haber estado en esa situación, de no haber triunfado en ese momento. Y creo que una de las motivaciones por las cuales hoy quiero hacer algo un poco distinto para que no le pase a la gente lo que me pasó a mí.
Desgrabación y edición de Valentina Batalla


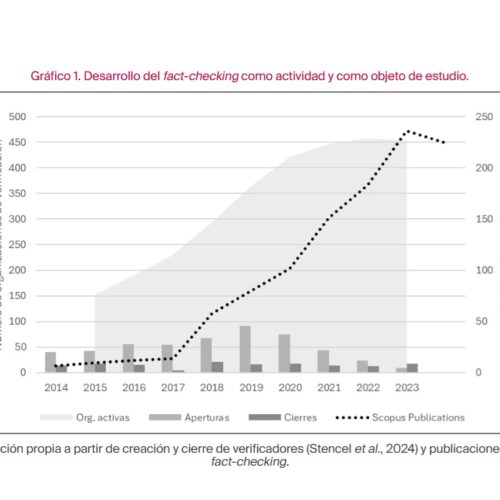


Hacé tu comentario